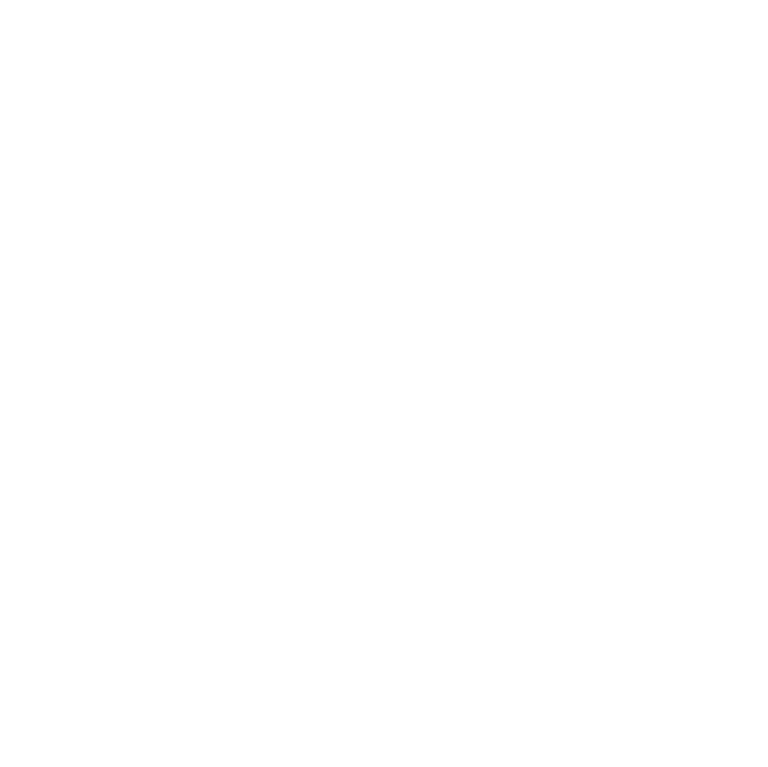Marcelino Champagnat, santo
Paul Sester
1998
La canonización de Marcelino Champagnat me parece una ocasión importante para reflexionar acerca de la santidad, lo que nos permitirá dar un sentido a este acontecimiento por encima de lo meramente superficial. En nuestra lengua se da a esta palabra “santo” muchos significados, de forma que no se sabe a ciencia cierta lo que la Iglesia, por un acto oficial, atribuye a una persona. Se habla de un hombre santo en diversos sentidos, incluso cuando nos referimos al Papa, a quien estamos acostumbrados a llamar “Padre Santo”. Pero cuando nos referimos a “un santo del cielo”, estamos convencidos de dar a este término un sentido particular; el santo es una persona capaz de hacer milagros y que durante su vida practicó las virtudes en grado heroico, desechando el mal y procurando hacer el bien; alguien que se ha preocupado especialmente de tender a la perfección.
Esto supone que consideremos a la persona humana como un ser imperfecto, colocado en condiciones desfavorables que ha de superarse para vivir de manera alegre y expansiva según su naturaleza espiritual. Supone también que, lejos de ser un título adherido a su nombre, existe en lo más profundo de su personalidad algo que da plenitud a su ser y es la respuesta a la pregunta sobre el sentido de su existencia que tanto preocupa a muchas personas.
¿Por qué vivimos? Ésta sería la primera pregunta de mi catecismo que responde: para servir a Dios como medio de conseguir el cielo. Respuesta bastante vaga que puede satisfacer a un espíritu condescendiente, pero carente de sentido crítico, que no resiste a una reflexión un poco seria. Fuera del contexto de un lenguaje piadoso, ¿qué sentido tiene la expresión “servir a Dios, el cual, como Todopoderoso, no necesita de ningún servicio?” “Dios no tiene necesidad de ti, ni de mí para producir en su Iglesia el fruto que desea”, afirma el P. Alonso Rodríguez,1 que no cesa, sin embargo, de decir que nuestro fin único en esta vida es agradar a Dios.
Si es cierto que nuestra condición de abandono en una tierra donde todo viviente presiente un Ser superior del cual procede, tenemos necesidad de él como de un interlocutor; sin embargo, esto no nos abre otro camino que no sea el de una reflexión sobre nuestra realidad. Lo único que nos queda es, pues, partir de nosotros mismos para explorar los recursos de nuestra naturaleza. En nuestro caso, significa un cambio total de perspectiva, a saber, considerar la santidad no desde el punto de vista de Dios, sino de la persona humana, la más directamente en cuestión. “Eres tú quien debe tomar a pecho tu salvación; es tu negocio. Sólo tú estás interesado”, dice también el P. Rodríguez, citando el pensamiento de Santo Tomás.2
Esto no significa, como se puede observar por las citas, que desprecio a los autores espirituales. Junto a afirmaciones dictadas por el sentimiento, a veces claramente gratuitas, el razonamiento lógico y el buen sentido recobran con frecuencia su razón, a pesar de la desconfianza que estos autores profesan en contra de la reflexión filosófica tenida como pagana. A pesar de ello no cesan de servirse de referencias psicológicas y prefieren hablar de la tendencia a la perfección más que de la santidad propiamente dicha; el camino, antes que del final al que nos conduce.
Es el caso de la obra ya citada del P. Rodríguez, en la que deseo apoyarme sobre todo en la primera parte. Lo hago por dos razones: porque es uno de los que el P. Champagnat recomendaba la lectura a los hermanos y porque confirma en muchos casos, “mutatis mutandis”, la idea que yo tengo de la santidad.
El P. Rodríguez, hoy
Alonso Rodríguez nació en 1526 en Valladolid (España), y veinte años más tarde, en 1546, ingresó en la Compañía de Jesús. Desde 1549 fue profesor de Teología Moral, después, en 1546, maestro de novicios en Montilla (Córdoba), durante treinta y tres años, tiempo en que también estuvo encargado “de hacer las exhortaciones espirituales que se tenía por costumbre semanalmente en todas las casas de la Compañía” (p. III). Después de una estancia en Roma en 1594, en representación de la Congregación general de su orden, pasó doce años en Córdoba como director espiritual de la Provincia. En 1606 fue nombrado nuevamente maestro de novicios en Sevilla, donde diez años más tarde, después de un descanso de dos años, murió el 21 de febrero de 1616 a los noventa años de edad.
Fue al final de su período en Montilla cuando, “recogiendo todo lo que había escrito, se compuso la obra titulada: “Ejercicios de perfección y virtudes cristianas” (p. IV), pero no fue editada hasta 1615, el año anterior a su muerte. Habida cuenta de sus ocupaciones , este libro es ciertamente la obra de su vida en el doble sentido de que vierte su saber y no intenta comunicar nada de lo que antes él mismo no haya dado ejemplo. En mil seiscientas treinta y cuatro páginas en dozavo, en tres volúmenes, desarrolla minuciosamente el camino hacia la perfección de una persona deseosa de dar a su vida la mayor plenitud posible. Su conocimiento de la complejidad de la naturaleza humana hace que el análisis psicológico hoy día pueda recuperarse si se sabe reunir los elementos dispersos y sin orden a través del impresionante número de ejemplos y citas. Ésta es la tarea que tengo la intención de emprender inmediatamente según el plan que me dicta la antropología moderna.
El devenir
“La verdadera sabiduría que debemos desear, dice el P. Rodríguez desde la primera página de su obra, es la perfección cristiana, que consiste en unirnos a Dios por el amor…, es la mayor, o mejor dicho, la única ocupación que debemos tener, aquello por lo que fuimos creados.” Y en el capítulo III del segundo tratado sobre la intención de nuestras acciones, cita a san Ambrosio para interrogarse sobre “la causa por la que, en la creación del mundo, Dios, después de haber creado las cosas puramente corporales y los animales, los bendice en el mismo instante,…mientras que cuando crea al hombre, parece dejarlo solo sin bendecir ya que no añade a continuación “que era bueno” como había añadido en el caso de las otras criaturas.” (op. cit. I, p. 99). El P. Rodríguez responde: “es porque la bondad y la perfección del hombre no consisten en otra cosa que en el interior”, por lo que “entonces necesita que muestre ese aspecto íntimo”, añade san Ambrosio. Erich Fromm, pensador alemán, precisa: “esto significa que los animales y las demás criaturas estaban acabadas desde su misma creación, mientras que el hombre no. El hombre puede por sí mismo, guiado por la palabra de Dios, … desarrollar su naturaleza íntima a lo largo de su historia”.3 Se puede decir, pues, que el hombre es un ser en “devenir”, como afirman los filósofos existencialistas: “Llega a ser lo que eres”.
Entienden que el ser humano nace portador de todas las capacidades que le caracterizan, pero sólo en potencia, por lo que es preciso que las actualice por sí mismo mediante actos durante su existencia terrestre dentro de su ambiente social, histórico y geográfico en el que se va a desarrollar su vida. Ésta es la suerte que la existencia confiere a todo ser humano, poderse moldear a sí mismo, construirse de algún modo su propia personalidad, cuyas bases le son dadas para levantar sobre ellas, con entera libertad, su edificio espiritual y desarrollar su propio e irrepetible “yo”.
Se necesitan pruebas para justificar esta teoría que, a primera vista, observamos en la naturaleza que nos rodea. Este “devenir” lo encontramos en todas partes, sobre todo en los seres vivos. En la semilla, incluso la más pequeña, está programado el desarrollo posterior del ser durante toda su existencia. ¿Por qué el hombre iba a ser una excepción? Tiene necesidad de ser educado para que se desarrolle inteligentemente y, tratándose de un religioso, tienda a la perfección. Esto supone que su personalidad no está acabada, sino que tiene necesidad de completarse, de llegar a ser ella misma.
El deseo
Esta palabra no significa únicamente el objetivo que se desea alcanzar sino también el camino para conseguirlo. Además del deseo de vivir, propio de todo ser viviente, la conciencia humana experimenta el deseo de situarse en el mundo. El psiquismo humano no es como el agua tranquila de un lago que se refleja en sus orillas, es más bien la corriente que se afana en abrirse camino entre rocas. Apacible o tumultuoso, el deseo permanece siempre, por lo que Louis Lavelle ha definido al hombre como “el ser que desea”.
Un texto en este sentido del P. Rodríguez, nos presta alguna explicación: “Nosotros no deseamos las cosas sino como las sentimos; ya que la voluntad es una facultad ciega y no hace más que seguir lo que el entendimiento le propone; la estima que tiene de un objeto genera necesariamente la regla de nuestros deseos; y como la voluntad es la que ordena las demás facultades interiores y exteriores del alma, nos debemos acostumbrar a elegir las cosas y a trabajar para adquirirlas de forma que la voluntad se incline a desearlas.”4 En la espiritualidad voluntarista, de la que se trata aquí, la voluntad es la que suscita el deseo. Sin embargo, en realidad sería lo contrario, pues el deseo es anterior a la voluntad, ya que no se quiere una cosa si antes no es deseada. El afecto, considerado como norma de nuestros deseos, no es otra cosa que el mismo deseo orientado hacia el objeto por su valor o mérito. De lo que se deduce que el deseo no es algo insignificante, es un constitutivo del psiquismo humano y forma parte de su energía vital.
El objeto que pretende es considerado siempre por la conciencia como un valor: lo bueno, lo bello, lo útil o lo agradable. Sin embargo, ningún objeto concreto puede colmar su naturaleza. Cuando lo posee, el deseo se desvía hacia otro objeto diferente, incluso mejor. Es evidente, en consecuencia, que el valor real de un objeto no corresponde nunca con el que se percibe. Puede ocurrir también que el deseo vislumbre un ideal que por definición no puede lograrse jamás.
Surge entonces la pregunta de si es posible encontrar algo que pueda satisfacer plenamente el deseo que corroe nuestro corazón. En tal caso, supondría que existe un valor del que todos los valores particulares no serían más que simples manifestaciones. El filósofo Louis Lavelle, en su obra ”Los poderes del yo”, concluye su análisis del Deseo, que considera al mismo tiempo que el conocimiento, como una característica de nuestro ser, diciendo que “el Deseo, como el conocimiento, no podrá encontrar sosiego sino cuando el individuo y el Todo se fundan… El Deseo se nos muestra así como la esencia de mi yo. Solamente el Deseo le da movimiento y vida. Únicamente el Deseo sirve para establecer una transición entre lo que somos y lo que deseamos ser.5 Se puede, pues, afirmar que el deseo más profundo del hombre es “ser”, y “ser en plenitud”, como lo ha querido su Creador, participando de su ser absoluto. El Génesis, al relatar la caída de nuestros primeros padres, confirma esta tesis. Si la serpiente dijo a la mujer: “Seréis como dioses” (Gn 3,5) es porque no ignoraba este deseo del hombre, ya que la tentación sólo compromete en situaciones concretas.
El P. Rodríguez pudo encontrar en esto la justificación de su largo tratado sobre la diferencia entre el deseo de las cosas materiales y las espirituales. Por lo que se refiere a las primeras, “apenas se ha conseguido lo que se deseaba, dice, cuando se comienza a despreciarlas y a fijarse en otra cosa, ya que cansa muy pronto en cuanto se la posee”, mientras que las segundas, “cuanto más las disfrutamos, más nos mueven a buscarlas con entusiasmo,… porque no hemos nacido para el mundo, y por lo tanto no existe nada en el mundo que pueda satisfacernos plenamente.”6
La acción
Por otra parte, el mismo autor añade: “Cuando este deseo se imprime en el alma de verdad, una sola vez, resulta imprescindible dedicarnos con cuidado y entusiasmo en adquirir lo que deseamos, pues estamos preparados por naturaleza para buscar y encontrar aquellas cosas a las que tiende nuestra propia inclinación”7, dejando claro que el deseo, cualquiera que sea, no es suficiente para realizar nuestro objetivo; se necesita la acción. Esto es tan evidente que resulta casi inútil demostrarlo. Quien no hace nada, no es nada. Apoyándose en la palabra del salmo 61: “Tú das a cada uno según sus obras”, el P. Rodríguez afirma: “se comprueba que el buen o mal estado de nuestra alma depende de nuestras buenas o malas acciones, puesto que seremos lo que son las obras que realizamos y que, en fin, ellas son las que manifiestan lo que somos.”8
En efecto, tomando como ejemplo un deportista, ¿cómo puede conocer todas sus posibilidades, las que lleva dentro de sí mismo, si no ejercita su deporte ni se compara con otros que practican la misma disciplina? Lo mismo ocurre con una persona que desea explotar sus capacidades y realizar sus aptitudes latentes. En este sentido se puede afirmar con toda verdad que la persona humana se hace a sí misma. “Hacer y hacerse haciendo”, ha dicho con acierto el filósofo Jean-Paul Sartre.
Sin embargo, conviene saber en qué consiste este acto creador. A este respecto, el P. Rodríguez se extiende largamente sobre lo que deben ser nuestros actos para que contribuyan a nuestro crecimiento espiritual, que no es otra cosa que la realización de uno mismo. “No basta para nuestro crecimiento espiritual ni para nuestra perfección hacer cosas, se necesita, además, hacerlas bien”,9 es preciso que lo señalemos una vez más. Recuerda, también, dos condiciones necesarias para que su acción logre efectivamente su objetivo:
La primera es la que los filósofos llaman valor. Se trata de un valor subjetivo que nace del deseo de un objeto que presiente que le va a gustar. Cuanto más se desea una cosa más se está dispuesto a pagar lo que sea para conseguirla sin tener en cuenta su valor intrínseco. El valor se considera objetivo cuando se valora la calidad buena o mala del objeto o de la acción. Por lo que nos interesa ahora, llamaría “bueno” a lo que está de acuerdo con mi naturaleza y “malo” a lo que le es desagradable. En consecuencia, sólo el bien debe ser apetecido por quien pretende conseguir su objetivo final.
La segunda condición la denomino compromiso, entendiendo por ello, la atención, la consciencia y el esmero que requiere una acción para que la persona la pueda desear. En la medida en que yo me comprometo con el acto, mediante una decisión libre y voluntaria a realizarla por mí mismo, este acto puede llamarse mío y, en consecuencia, creador de mi personalidad. La advertencia que el P. Rodríguez añade cuando dice: “El hecho de la perfección cristiana no es un hecho que responda a una imposición, se necesita que la impulse el propio corazón”,10 ha de entenderse así.
Más aún, pretende que “nuestro adelanto y nuestra perfección consisten únicamente en estas dos cosas: hacer lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo como quiere que sea hecho”11, lo traduzco por la necesidad de obrar según nuestra propia naturaleza, por lo que Dios desea de nosotros, por lo que nosotros somos de verdad, por lo mismo que Él nos ha creado. “La gloria de Dios es el hombre en pie”, dice san Ireneo.
La superación
Si se cumplen estas condiciones, aún no es suficiente, salvo en casos excepcionales, – un solo acto para conseguir el objetivo final – ya que él solo no podría agotar todas las posibilidades que tiene la persona. Se dice que la práctica hace maestros, pero a condición de que el acto repetido se realice cada vez con mayor perfección. Como el deportista que busca sin cesar superar sus propias marcas, nuestra tendencia a realizarlos plenamente debe estimular nuestro deseo de ir más allá. Para esto es preciso que nos superemos nosotros mismos. Querer conseguir este “ser más”, que colme lo más profundo de nuestro corazón, exige beberlo en lo que aún no somos, más allá de nosotros mismos, superándonos.
Detenerse en el camino por fatiga o únicamente porque nos atrae la buena opinión que de él tienen los demás, sería un error puesto que significa cerrase en sí mismo. El autor del tratado de “Ejercicios de perfección” amenaza incluso con el dicho que todos conocemos: “Detenerse es retroceder”, y acto seguido dedica seis capítulos del tratado tercero “acerca de la rectitud y de la pureza de intención”, para mostrar toda la malicia posible de la “vanagloria” que, según él, consiste en atribuir a las criaturas el honor y la gloria que sólo corresponden a Dios.
Con Louis Lavelle se puede ver la situación de manera muy diferente. Él nos la presenta en su obra “El error de Narciso”, de la que resumo el final brevemente. Conocemos la fábula de Ovidio que cuenta la aventura de Narciso. “Tiene seis años… Su corazón es puro… Y he aquí que se dirige a apagar su sed inocente en una fuente cristalina donde nadie se había mirado nunca. Descubre de pronto su belleza y no siente sed más que de sí mismo… Su belleza es la que en lo sucesivo se convierte en el deseo que lo atormenta, que lo separa de sí mostrándole su imagen y que le obliga a buscarse en el lugar donde se ve, es decir, donde no está… Introduce sus brazos para asir el objeto que no puede ser más que una imagen…12 Su error está en haberse dejado atraer por su propia imagen, no haber entendido su irrealidad y no haberla superado. Su ser y su objetivo coincidieron en una misma cosa, hermosa sin duda, pero no más que un nenúfar. “Narciso desapareció en la fuente porque quiso que su rostro bellísimo ocupase todo su ser, como le ocurrió a Lucifer cuando se convirtió en Satanás.”13
La acción no puede, pues, iniciar ni desarrollar el ser del agente, sino en cuanto está dominado por una visión superior, que le rebasa y le pide ir todavía más allá en su realización. Si el deseo de ser es el que nos anima, ¿no resulta ilusorio detenerse en un objeto, que por definición nos es desconocido? Ningún otro ser que no sea el Ser absoluto, del que procedemos, podrá concedernos ese “ser más” que colmará nuestro deseo. La palabra evangélica: “Sed perfectos como lo es vuestro Padre celestial” no es ni más ni menos que la invitación del Señor a completar nuestro desarrollo hasta llegar a la plena posesión del ser, como el Ser absoluto lo es por sí mismo. De aquí la exigencia de que nuestros actos, que desde el comienzo tienden a su fin, sean superados, o suprimidos, según J. P. Sartre, para dejar el campo libre a nuestras aspiraciones.
Estar dispuestos a comenzar de nuevo, dejando atrás el pasado, para conquistar con nuevo ardor nuevas metas, como decía san Pablo: “Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante”14, el P. Rodríguez sirviéndose de las palabras de san Basilio y san Jerónimo, dice: “Sabemos que cualquiera que desee ser santo debe olvidar el bien que ha hecho y pensar continuamente en lo que le queda por hacer.”15
La libertad
¿Será necesario volver, después de lo dicho, sobre el carácter esencial sin que la acción afectara a la persona, a saber, a su libertad? Sin ella, en efecto, la personalidad no cuenta, ni en consecuencia su “devenir” puede conservarse sin la responsabilidad, fruto de la libertad. El “devenir” no es más que la expansión de la personalidad y nadie, que no sea ella misma, puede realizarla. De donde se deduce que es totalmente responsable de su desarrollo, sin excusas ni pretextos.
Es necesario que entendamos bien el significado de la palabra libertad, ya que en la práctica se la interpreta de formas diferentes. Además de un sentido general, ser libre significa poseer la facultad de hacer lo que uno quiere, de poder obrar sin cortapisas. En estos casos, los más frecuentes, la libertad se limita a lo meramente exterior. Sin embargo, existe otra libertad interior. Si se me permite, en un país democrático, la libertad consiste en hacer y decir lo que deseo dentro de los límites de la moral y de la ley, pero, ¿estoy seguro de no dejarme influir por nadie que pueda inclinarme de un lado o de otro? ¿No soy esclavo de alguna pasión, de tendencias o instancias públicas a las que no soy capaz de resistir?
Resulta, pues, evidente, que la voluntad se halla siempre animada de ciertos deseos derivados, de una forma u otra, del deseo absoluto de ser. Más aún, este deseo, por así decirlo, metalizado en la vida real, se mezcla con otros deseos particulares que le influyen más o menos según la forma de interpretarlos. Estos deseos derivados no son determinantes más que en la medida en que la voluntad los acepta o los rechaza. Pues con frecuencia nos ocultan su raíz más profunda, nos extravían por senderos que no conducen al objeto elegido. De aquí la necesidad de librarnos de estos espejismos que engañan, y dejar obrar al deseo que surge del fondo de nuestro ser, auténtico camino para llegar a nuestro desarrollo personal.
Es cierto que, en las condiciones actuales en las que nos encontramos, sumergidos en un mundo materializado que nos solicita por todas partes, no resulta fácil librarnos de atractivos incluso interiores, o de pasiones que son como tumores de nuestro impulso vital. La verdadera libertad no se presenta nunca incontaminada, tenemos con frecuencia que pulirla, conquistarla e incluso luchando denodadamente.
Éste es el precio que debemos pagar para que nuestros actos sean totalmente responsables, es decir, para que sean nuestros de verdad. Solamente así nuestros actos contribuirán a fortalecer nuestra personalidad, a partir de nuestro “devenir”, que es el objetivo final. Una vez más el P. Rodríguez lo expresa con otros términos, lo que nos permitirá comparar con los que empleamos aquí: “Nuestro progreso espiritual y nuestra perfección consiste en la perfección de nuestras obras, … cuanto más santas y perfectas sean, más santos y perfectos seremos nosotros. Admitido esto como infalible, también lo es que nuestros actos serán más meritorios y perfectos cuanto más pura y recta sea nuestra intención, y que nos propongamos fines más altos y sublimes, ya que la intención y el fin son los que determinan el carácter de ser de nuestras acciones”.16
Marcelino Champagnat
Que el P. Champagnat, presumiblemente lector del padre Rodríguez, pudo comprenderle de la forma que hemos visto, no podemos asegurarlo. Careció de medios. Sin embargo, su intuición, basada en su juicio sólido y realista, pudo permitirle hacer una interpretación personal cuyo apostolado constituye la base de su espiritualidad y que espontáneamente nos permite vislumbrar la huella del P. Rodríguez, en la intimidad familiar y profunda, en las relaciones cada vez más libres y confiadas en Dios. A este respecto recordamos el lenguaje humorístico que conserva en los momentos más graves que preceden a su muerte y la forma coloquial que daba a sus oraciones espontáneas. Además, teniendo en cuenta su actividad desbordante y su preocupación de hacer solamente la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a dudar que consideraba la obra confiada a su cargo por sus compañeros de seminario, como una misión que procedía de Dios y que debía llevar a término con el precio de su propia salud? En efecto, en la medida en que, a pesar de sus deficiencias, pudo entregarse a ella, realizó el “devenir” inscrito en su naturaleza.
¿Pero, quién puede juzgar esta medida, saber hasta dónde le llevaría su fidelidad, su obediencia a los designios de Dios? De su vida interior no habló nunca, ni la dejó translucir, tal vez a los que le rodeaban, a los que formó con sus propios ejemplos y con sus palabras. Éstos son a los que debemos preguntar, sobre todo al hermano Juan Bautista, su biógrafo y autor de numerosos escritos realizados con la intención de transmitirnos el espíritu del Fundador.
Ahora bien, en una de estas obras, titulada: “Sentencias, lecciones y avisos del venerable padre Champagnat”, se recoge su pensamiento “sobre lo que es un santo”, teniendo en cuenta la idea de su propio ideal de santidad. En los dos textos que a continuación presento, quiero analizarlos para comprender cómo el padre Champagnat concebía “un santo que vive entre nosotros”, antes de examinar cómo vivía él mismo la santidad.
Qué es ser santo
El capítulo XX de la obra citada contiene los seis caracteres indispensables para ser santo, a saber: “Un hombre que teme al pecado más que a todos los males del mundo y huye de él más que de la muerte, un hombre sólidamente piadoso; que ama a Jesús; un hombre obediente, humilde y mortificado.” Recuerdo que las palabras escritas en cursiva indican que son las mismas del padre Champagnat. Por otra parte, no debemos olvidar que se dirige a los hermanos y en particular a los novicios para animar su fervor en la vida religiosa.
Podemos afirmar que no trata el tema más que por encima, describiendo al santo en sus aspectos externos, de forma que en su comentario tiene buen cuidado de mantenerse a este nivel. Su preocupación, por otra parte, se dirige a transmitir las palabras del P. Rodríguez más que a comentarlas, profundizar su sentido o los matices con los que el autor las expresó.
Estos seis caracteres se pueden agrupar en tres. Por una parte, las tres actitudes que suponen trato personal con Dios: temer el pecado más que todos los males del mundo, ser hombre sólidamente piadoso, amar a Jesús. Por otra parte, las tres virtudes que el santo debe practicar: la obediencia, la humildad, la mortificación. Estas tres actitudes se ordenan desde el exterior al interior, de lo negativo a lo positivo, y se expresan separadamente, sin relación entre sí. No es necesario afirmar que el santo teme el pecado puesto que constituye lo contrario del amor. Tampoco lo es que la oración consiste en un diálogo de amor en una especie de contacto íntimo con Dios. De esta forma, el amor se presenta como “una simpatía con Jesús”, como “la señal de los elegidos”; en cierto sentido se trata de un amor platónico. Este aspecto, sin duda, no está inspirado en el P. Rodríguez quien, desde el principio, acentúa el amor como fundamento de la santidad, como lo hemos podido comprobar, en tanto que no menciona expresamente el horror al pecado, al menos en los primeros tratados. Las tres virtudes, por el contrario, son las mismas en las que basa la santidad, de tal manera que el P. Champagnat deja entender que es el ejemplo de Jesús el que determina su elección.
En el final de este capítulo, insiste sobre las características que constituyen “de tal manera la esencia y los elementos de la santidad que si falta una sola no hay santidad posible”17. Después, las enumera tres veces más omitiendo en cada caso una u otra: así el temor del pecado no lo repite más que una vez, la mortificación, dos; mientras que el amor a Jesús no vuelve a aparecer. Nos encontramos, pues, lejos del P. Rodríguez, para quien: “la perfección cristiana consiste en la unión con Dios en el amor”. En consecuencia, más que de la santidad, propiamente dicha, se trata únicamente de los medios de conseguirla.
El capítulo siguiente de la misma obra, vuelve de forma similar sobre el tema; es decir, sin profundizar. Enumera los efectos que una vida santa produce en la persona haciendo de ella: “una luz y un sol que ilumina y vivifica”; … un modelo para todos; … un instrumento de la bondad de Dios; …aunque “sea un hombre como los demás”; pero que jamás se queja ni del tiempo, ni del trabajo y menos aún de los superiores, ni de cualquier otro hermano sean cuales fueren su carácter y sus debilidades; ni siquiera se queja de los enemigos ni de los perseguidores. Mucho menos de sus enfermedades corporales o de sus dificultades espirituales. La presentación binaria que hace de estas últimas características, primero el lado positivo y después el negativo, indica que no se trata de hacer una descripción sino de una exhortación. En cuanto a los motivos de satisfacción en las situaciones expuestas, vuelve a recordarnos la práctica de las virtudes de mortificación, humildad, obediencia, que nos proporcionan mérito para conseguir el cielo, resumen del amor a Dios: “Los santos ven a Dios en todas partes porque es el único objeto de su amor.” (239) Sin forzar, esta última frase pienso que resume todo el texto y casi revela con exactitud una segunda intención del Fundador. Lástima que el cronista no lo haya expresado con mayor claridad al intentar resumirlo, unificando en una sola la disposición de amor a Jesús, objeto y término, en cuya consecución olvida todo lo demás. Con estas condiciones indispensables, el ser humano se encuentra en disposición de realizar su propio progreso espiritual atraído por el amor de Dios que es el supremo valor.
Se habrá observado que no existe apostolado que no se base en estas dos primeras notas: “luz y sol que ilumine y vivifique” y “modelo para los demás”. Teniendo en cuenta que no habla de la santidad más que de forma general, podemos concluir que el P. Champagnat no intenta aplicarla al hermano en particular, lo que no impide que, posteriormente, el hermano Juan Bautista amplíe la idea que el Fundador dejó entrever y que el Concilio último ha esclarecido al relacionar el trabajo apostólico y la vida religiosa.
En el primer capítulo de esta obra, bajo el título “Qué significa ser hermano según el pensamiento del P. Champagnat”, expresa con mayor claridad este aspecto sobre todo en los dos puntos siguientes. Un hermano es, según el Fundador:
1. “Un alma predestinada a un grado superior de piedad, a una vida sin tacha y a una virtud sólida. Un alma a la que Dios ha rodeado de especial misericordia, un alma predestinada a conocer a Jesucristo, amar a Dios, perfeccionarse y dedicarse por entero y para siempre a su servicio. Es un alma a la que nada de este mundo puede satisfacer…”
2. “Es, también, el cooperador, el ayudante de Jesucristo en la santa misión de salvar almas.”
Aquí el P. Champagnat se refiere con claridad al ideal previsto para sus hermanos. No habla de santidad, sino de la vocación, que es sobre todo el camino elegido por Dios para cada uno. Sin entrar en consideraciones filosóficas, señala con claridad cuál es el objetivo en el que cada uno encuentre su propia realización. No menos explícita es la referencia que hace a la acción de la que señala dos características esenciales: el fin, a saber, “llegar al estado de plenitud previsto para cada uno por el Creador”, y el modo, superándose en beneficio de los demás y olvidándose de sí mismo.
El cuarto punto de este capítulo se refiere implícitamente a la libertad por la que un hermano debe sustituir “a los soldados y a la policía”. Además de lo ingenioso de la idea en una sociedad sin Ley, no puede por menos de evocarnos la idea de san Pablo, según el cual Jesucristo nos arrancó de la Ley para hacernos libres de verdad, responsables únicos ante la Ley, de acuerdo con las palabras de san Agustín: “Ama y haz lo que quieras.”
Una realización completa
Lejos de manipular los textos y hacer decir al P. Champagnat lo que no dijo, no tengo otra intención que expresar mi convicción de que el pensamiento del P. Champagnat, rebasa lo que pudo decir y, con mayor razón, lo que los hermanos escribieron de él, basándose en lo que de él oyeron. Como el filósofo del que nos habla H. Bergson que no acertaba a transmitir su opinión a fondo,18 así el P. Champagnat no pudo comunicarnos con claridad lo que intuitivamente pudo concebir sobre la vida humana. Sin embargo, de todo cuando pudo decir o hacer poseemos su manifestación más o menos fiel. En consecuencia, en ese decir y hacer en momentos concretos es donde podemos descubrir su verdadero pensamiento.
El medio ambiente corporal, familiar y social influyeron ciertamente en M. Champagnat más de lo que se ha dicho. Recibió de su propia naturaleza una nobleza interior que el medio campesino montañés en el que se movió no le permitió manifestar. Aunque procedía de una familia no carente de valores materiales y espirituales, su educación le mantuvo dentro de la reserva dictada por los principios del buen sentido y de la honradez, de las circunstancias religiosas y sociales en las que vivía una familia numerosa impregnada de fe cristiana.
Su temperamento, aunque se puede adivinar a través de lo que sus biógrafos nos han dejado, se puede colocar entre los que Mounier llama biliosos y que describe por su actividad motriz, por su fuerza física en contraste con su aparente delgadez, por sus reacciones violentas, por el color amarillento de su cara, por sus facciones angulosas, los ojos hundidos, la mirada inquieta y ardiente, los labios firmes y cerrados, el gesto vivo, preciso, la voz limpia y breve y la expresión fácil y rápida.19 Era activo, lo que no debe interpretarse ni mucho menos como irreflexivo cuando realizaba lo que había decidido previamente. Era práctico más que teórico; intuía el final sin analizar demasiado los medios; confiaba en su valor, en su habilidad e incluso en su temeridad.
Fracasado en los estudios escolares, que abandonó por razones pueriles, fue para su padre un alumno dócil y bien dotado para aprender toda clase de trabajos manuales y hasta desenvolverse en actividades lucrativas, como en la venta de corderos. Frente a la realidad, en materias que se dejan fácilmente modelar respetando las leyes elementales de la naturaleza, pudo desarrollar su afición de empresario. Por el contrario, la actividad política, las ideas en el campo de las revindicaciones sociales le debieron de parecer demasiado irreales para atraer su interés. Dentro de su espíritu concreto, ¿no es natural que la revolución francesa le pareciese una fiera?
Sin embargo, el campo de lo incomprensible, de lo sobrenatural, le atraía con fuerza. Desde muy pequeño, como ocurre en todo hogar cristiano, su madre sembró en su alma los más altos valores espirituales y, sobre todo, religiosos. De ella recibió, secundada por una tía religiosa, los elementos de la religión cristiana: el conocimiento de la existencia de Dios, la práctica de la oración y de los deberes para con el Maestro del cielo y de la tierra. Podemos pensar que desde muy niño le fascinaba la religión. Campesino, con gérmenes secretos, rodeado de montañas boscosas y sombrías, llenas de misterio, lo sobrenatural impregna su sensibilidad. Más aún, atraído por el ornato y belleza de las ceremonias litúrgicas, incluso de las representaciones teatrales, su corazón se emociona ante la fastuosidad de las ceremonias en honor de Dios, que él imagina como un Señor invisible, pero presente en la gravedad que reflejan todas las miradas.
Al contrario que su esposo, atraído por los asuntos públicos, la madre de Marcelino era una mujer de casa que se preocupaba de que su familia funcionase lo mejor posible. Vigilaba los hábitos de orden y exactitud, la modestia prudente en las actitudes, la reserva en las relaciones exteriores. Este mismo comportamiento lo exigía de los demás familiares. Marcelino, el último de la familia, al morir prematuramente su hermano menor, siguió el ejemplo de sus mayores, dejándose moldear dentro de este marco sin conocer otro diferente.
Por eso cuando llegó a su casa un sacerdote, encargado de reclutar para el seminario y le dijo, después de un breve diálogo: “Debes ser sacerdote porque Dios lo quiere”, no dudamos que quedó impresionado por doble emoción: de un lado, por el asombro ante tal descubrimiento; por otro, por la alegría de vislumbrar la realización de un deseo que acariciaba en secreto sin decidirse por miedo a parecer inconsecuente. Incluso después de este encuentro, cuando se decide a ser sacerdote, añade: “porque Dios lo quiere”. No se trata de una frase de circunstancia sino que, obedeciendo a la llamada de Dios, su inclinación por la aventura encontraba los cauces necesarios.
Marcelino se decide a seguir el camino elegido. En adelante, se entregará a su decisión con el mayor entusiasmo. Su camino, lejos de ser llano, es un sendero de montaña, cubierto de ramas y raíces, contra el que luchará desde el primer momento. Los consejos contradictorios de sus familiares más allegados y la muerte imprevista de su padre son los menores. Sin embargo, como en la familia quedan algunos ahorros, no duda, en compañía de su madre, hacer la peregrinación al santuario de La Louvesc. En cuanto a lo relacionado con sus estudios, piensa que es asunto suyo y que llegará a ser maestro, confiado en su tenacidad y constancia.
Deja la casa de sus padres, algo a lo que tarde o temprano debía resignarse, y se produce en él un sentimiento de debilidad provocado por la sensación de encontrarse en una sociedad nueva formada de muchachos casi todos más jóvenes que él y más preparados. Aunque se siente tímido y desmañado, su natural se despierta en seguida. En el seminario de Verrières no encuentra nada que le pueda impresionar por mucho tiempo. Por otra parte, su estatura es mayor que la de casi todos sus compañeros, su físico está bien proporcionado, su conversación es fácil y divertida porque emplea expresiones populares y porque sus respuestas son rápidas y agudas. Todo esto le da superioridad sobre el resto de tal forma que es admitido en la “panda alegre”. No por mucho tiempo, ya que sus monitores, después de haber conseguido organizar un poco el seminario, le confían la vigilancia del dormitorio. Él mismo, en su cuaderno de resoluciones, deja entrever una verdadera conversión: “Hablaré por igual con todos mis compañeros, aunque sienta cierta aversión por alguno de ellos. En este caso reconoceré que la culpa es de mi orgullo. ¿Por qué los desprecio? ¿Porque soy muy listo? Soy el último de mi clase. ¿Será porque soy muy bueno? Soy muy orgulloso. ¿Será porque tengo un cuerpo bien proporcionado? Lo ha hecho Dios, aunque no demasiado perfecto. En conclusión, no soy más que un poco de polvo.” Más adelante, refiriéndose a su charlatanería se cree obligado a escribir esta resolución: “Evitaré también, durante los recreos, la charlatanería.”
Su relación con los demás
A pesar de todo, conservará para su propio beneficio, lo que señalamos a continuación. Su facilidad de palabra, su propensión frecuente a las agudezas espirituales y los rasgos de humor que usaba con frecuencia, regocijaron a sus allegados hasta en el lecho de su muerte, según el testimonio del padre Maîtrepierre20 “No dejaba de bromear durante los recreos con los hermanos, menos ingenuo de lo que parecía, no para humillarles, sino para demostrarles su interés. Les manifiesta su amor y confianza no sólo con palabras sino también cuando les tenía que corregir de sus defectos. Del mismo modo que el padre Champagnat tenía para los hermanos un afecto viril, profundo y sin reservas, ellos le amaban como a un padre en el sentido más amplio de la palabra, entregado a ellos con sus mejores cuidados.” “Era exigente, ciertamente: temblábamos sólo al oírle o cuando nos miraba, pero por encima de todo era bueno, era compasivo, era un padre…,” declara el hermano Francisco. Todo un conjunto de cualidades adornaban su personalidad, que era enérgica, y al mismo tiempo atrayente para los que acudían a él. En su presencia se sentía seguridad, mantenida por su amable comprensión, por su mansedumbre y serenidad. Disfrutaba también de dominio y de gran influencia entre los que le rodeaban, tanto de los que se sentían satisfechos en su vocación como de los que necesitaban ayuda para responder a la vocación común.
Esta generosidad y abnegación, la observamos en diferentes aspectos de la conducta de Marcelino Champagnat. A pesar de su preocupación constante por los hermanos, le gustaba concederles cierta autonomía incluso cuando las necesidades eran mayores. Durante los primeros años residían solos en su casa, era pues normal que buscasen un superior que compartiera con ellos su pobre vivienda. Sin embargo, el P. Champagnat “no quiso encargarse de la dirección de la casa”, puesto que “las ocupaciones de su ministerio no se lo permitían; comprendieron que ésta no debía ser su ocupación, sino la del hermano director”. 21 Más tarde, en el Hermitage, cuando ya alternaba con sus hermanos en los recreos, “su mesa estaba junto al comedor, es decir, que comía solo”.22 Por lo que se refiere a la dirección espiritual de los hermanos y por respeto a su libertad, también por falta de tiempo, pero sobre todo porque entendía que no poseía la suficiente preparación teológica, prefirió confiar esta tarea a otras personas. De ahí su preocupación por tener otro sacerdote con él. Primero eligió al Sr. Courveille y más tarde, por medio del señor arzobispo, al joven Sr. Séon. En este mismo sentido recomienda en sus cartas que el párroco sea el director espiritual de los hermanos ocupados de los muchachos de la parroquia. Esto mismo, en un escrito más largo, se resume en una frasecita recogida por su biógrafo y de la que no cabe dudar: “Este asunto lo considero como un deber de conciencia; es a ustedes a quienes les corresponde” 23, dijo a los hermanos, expresándoles la necesidad de hacer el catecismo, cargándoles, hasta cierto punto, con la responsabilidad de la obra, ya que pensaba que su única misión era darle impulso.
La razón principal de esta conducta estaba en su modestia. Teniendo en cuenta que poseía un carácter envidiable, que fue evidente después por su acierto con los jóvenes y en su ministerio, el P. Champagnat tenía suficientes motivos para estar orgulloso. Sin embargo, su fondo de timidez, su aspecto rural y su deficiente cultura intelectual, de lo que era consciente, le impidieron sobrestimarse. Al contrario, se esforzó en mantenerse por debajo de sus posibilidades reales. La respuesta que un día dio a un sacerdote, sorprendido por la actitud reservada de sus acompañantes, es muy significativa: “Se trata de algunos hermanos que dan clase a los niños del campo… Son jóvenes que se han juntado, se han dado una regla de acuerdo con sus objetivos, un vicario los acompaña, Dios ha bendecido su comunidad y la ha hecho prosperar más allá de todas las previsiones.” 24
Pudiera parecer que con esta actitud pretendía mantenerse distanciado de los hermanos. Nada menos cierto; por el contrario, a pesar de su carácter sacerdotal, se comprometió con su obra, se unió a los hermanos como uno más, compartió su vida, y con frecuencia fue el animador y organizador de la comunidad. De esta manera pudo servirles de ejemplo, sobre todo de humildad, a la que consideraba fundamental y para él equivalía a transparencia y sencillez. Todo disimulo, cualquier tipo de vanidad, lo consideraba una tontería impropia de cualquier persona seria. Reaccionaba, también, enérgicamente contra la manera de hablar rebuscada, castigaba el orgullo de los vanidosos, pero era tolerante con los atolondrados aunque afectase a su persona. Con las autoridades se mostraba con naturalidad, aun a riesgo de ser tachado de débil por aquellos que sólo se fijan en lo exterior. Esto no le impedía mostrarse firme ante cualquiera en defensa de los hermanos y de sus intereses.
Que esta conducta correspondía a su manera de ser, no es el caso. Las resoluciones, que tomó en su juventud, son lo suficientemente claras. Además, si es cierto que con la edad la naturaleza madura, también lo es que no la anula. Su recto criterio, unido a su intuición, le permitieron comprender el alcance de los acontecimientos y le indujeron a tomar decisiones justas antes Dios. La llegada de un grupo de ocho postulantes, conseguida por sus oraciones constantes para que “no se extinga (la congregación) como una lámpara sin aceite”, la ayuda que recibió en un gravísimo peligro en medio de la nieve, conseguida por la oración fervorosa del “Acordaos”, el final de la construcción del Hermitage sin ningún accidente mortal, el feliz desenlace en las diversas dificultades que amenazaron el futuro de la congregación, son otros tantos acontecimientos que señalan palpablemente la intervención de Dios y la mediación de su Madre, en la consolidación de la sociedad. Su fe inquebrantable ayudó al P. Champagnat a aceptar el papel de instrumento en este asunto y, al mismo tiempo, le animó a entregarse a él con decisión desinteresada. La frase: “Jesús y María lo ha hecho todo entre nosotros”, resume perfectamente esta idea. A partir de aquí, se siente elegido por Dios para completar lo que “le falta a la pasión de Cristo”; colma todo su ser y se siente inclinado a desarrollarlo con todas sus fuerzas. En consecuencia, su forma de ser sólo le permite esta alternativa: entregarse sin reservas a la unión cada vez más estrecha con el Maestro cuya voluntad es el único motor de sus actos.
Su actividad infatigable deriva, en efecto, de la seguridad que tiene de no poder realizarse más que en Dios, contando, por supuesto, con su carácter activo, inflamado de un deseo apostólico fuera de lo común. Habiendo tomado conciencia en el seminario de la situación de la Iglesia y, sobre todo, de la juventud, cree percibir a través de sus compañeros la voz de Dios, que le llama a fundar una congregación mariana: “Necesitamos hermanos”, exclama. Con su forma rápida de actuar, que no admite retraso alguno para llevar a efecto lo que ha prometido, tan pronto como es nombrado párroco, reúne algunos jóvenes para hacer de ellos hermanos.
En su interior, el objetivo que intuye está claro: “Necesitamos hermanos para que catequicen, para que ayuden a los misioneros, para que enseñen en las escuelas”.25 Pero, ¿qué era para él un hermano? Ciertamente, conocía a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que sin duda le sirvieron de modelo y le convencieron de la necesidad de suplirlos en los lugares a los que ellos no atendían. Sea de ello lo que fuere, sus palabras y sus escritos nos presentan la imagen del hermano como una persona deseosa de comunicar a los demás el amor de Cristo Salvador, del cual él mismo se sentía embargado hasta lo más profundo de su ser. Un hermano es un hombre que cree en la salvación de la humanidad y que esta salvación, tanto aquí abajo como más allá, no se logra más que a través de la adhesión profunda y total al Evangelio del amor de Dios.
Una vez definido el objetivo, quedan por señalar los medios que ha de tomar para llevarlo a cabo. Estos medios son de dos clases: el agente, por un lado, y los instrumentos por otro.
Lo primero es el hermano, del que conocemos su perfil. El P. Champagnat lo quiere dedicado por entero a la misión de educar a los niños. El hermano debe quedar, por consiguiente, libre de otras ocupaciones que no sean la formación de los jóvenes, enseñándoles los elementos del saber y, más adelante, mediante el ejemplo, la forma de vivir como “buenos cristianos y virtuosos ciudadanos.” Está convencido de que la tarea es difícil, pero intuye la necesidad de permanecer con los niños el mayor tiempo posible, mostrándoles así su gran afecto, dándoles muestras de humildad profunda ya que, externamente, la función del educador de niños no tiene brillo alguno. Además, el hermano debe aceptar vivir pobremente para que las familias más humildes puedan llevar a sus hijos a la escuela con el menor gasto posible. Para cumplir este programa es preciso que los hermanos estén animados espiritualmente por una vida religiosa auténtica y sostenidos socialmente por una comunidad.
¿Cómo es posible que, teniendo en cuenta los medios de que disponía, en la primera mitad del siglo pasado, pensase en la escuela y en la escuela primaria? Para evitar la tentación de metas más altas, el Fundador no cesa de insistir en la necesidad de enseñar el catecismo y en la humildad, dos aspectos en los que él mismo había soñado, según propia confesión, para que fueran los pilares del edificio espiritual de su vida. “No puedo ver a un niño sin sentir el deseo de catequizarle,” 26 decía con nostalgia.
Las dificultades que le llevaron a un plano superior, por decirlo de alguna manera, en lugar de desalentarle, le obligaron a esforzarse en la formación de futuros maestros y organizadores de la vida cotidiana. Su actividad no fue a menos, al contrario, en ella consumió todas sus energías. En una carta que dirigió a M. Barou, vicario general de Lyon, escrita en mayo de 1827, nos lo hace vislumbrar: “En pocas palabras, he aquí mi situación… Antes de Todos los Santos debo visitar seis escuelas al menos cada dos o tres meses, para darme cuenta de si funcionan correctamente… y para convenir con los señores sacerdotes y los alcaldes de esas localidades la cantidad que han de pagar… Omito deciros el gran número de recibos, cartas que debo contestar, provisiones que he de comprar, deudas que debo pagar o cargar, aspectos materiales y espirituales de la casa. Muchos piensan que la formación de la juventud carece de interés. Sin embargo, es de suma importancia que cuantos trabajan en esta excepcional tarea estén bien formados y no se sientan abandonados a su destino. Aunque la diócesis atendió su discreta solicitud con alguna ayuda, el trabajo no disminuyó, pues la obra no cesaba de crecer.27
La obra le absorbía por completo tanto por el trabajo que le dedicaba como por el tiempo que le ocupaba. Dejaba de lado cualquier otro interés personal. Estaba convencido de que sólo realizando esta misión cumplía la voluntad de Dios. A ella dedicaba no sólo su persona sino también sus recursos psíquicos y espirituales, su tiempo, su cansancio y sus penas, ya que Dios era su único objetivo.
De esta forma, su vida espiritual no fue más que una relación cada vez más íntima con Cristo, de quien se consideraba servidor, o instrumento que debía sembrar en el corazón de los niños los frutos de la redención. En la misma medida en que se imprime en el espíritu de Marcelino Champagnat la seguridad de que está siguiendo la iniciativa de Dios, su actitud interior hacia Él se hace más sencilla, más confiada y más familiar. Se considera colaborador, compañero de Jesús, alguien que comparte con él el mismo trabajo y que corresponde con amor semejante.
El P. Marcelino no podía por menos de sentirse muy cercano a María. Su devoción, más bien sentimental, inculcada desde la infancia por su madre y por su tía religiosa, se apodera de él con la fuerza que tienen las expresiones que traemos aquí, y que nos indican una especie de presencia real, de alguien que está a su lado. Las expresiones “Madre buena” y “Recurso ordinario” le son familiares, en efecto, y expresan que ha llegado a ellas por experiencia personal. Sorprende, sin embargo, la familiaridad con que se dirige a ella: “Interesad a María en vuestro favor; decidle que habiendo hecho lo que nos ha sido posible, tanto peor para Ella si sus asuntos no funcionan,” 28 recomienda al hermano Antonio. No duda en ningún momento de que María le devolverá centuplicado el amor que le profesa. Por eso escribe a Mgr. Pompallier, en mayo de 1838: “María demuestra palpablemente su predilección al Hermitage. ¡Oh! Sólo el bendito nombre de María tiene tanto poder! ¡Dichosos si nos parecemos a ella! Si no fuera por ella nuestra congregación pronto sería olvidada”29. Ella es, sin duda alguna, la que inspira sus iniciativas y el socorro seguro en las dificultades, insuperables a primera vista. Ella es la Esclava del Señor, su modelo más perfecto, ya que, siguiéndola, es al Señor a quien sirve.
Por ella se comprometió en adelante en el servicio de Jesús. Los sentimientos de los últimos días de su vida, aunque más viriles y respetuosos, no son menos afectuosos. El ejercicio de la presencia de Dios, preferido por él, le mantiene unido a Jesús permanentemente, tanto cuando está en su despacho como durante sus numerosos viajes y visitas. ¿Qué podemos decir de su preocupación por las críticas de los demás? El P. Maîtrepierre no acierta cuando dice de él: “El P. Champagnat carecía de lo más elemental para realizar su propósito” 30, puesto que todas sus habilidades humanas las puso en práctica para devolver a Dios lo que de Él había recibido por naturaleza y, sobre todo, por el don de su gracia. Mucho más acertado es el testimonio de un sacerdote diocesano que dijo: “Dios lo eligió y le dijo: Champagnat, haz esto, y Champagnat lo hizo”.31
Este compromiso, de abandono total de su libertad a la obra redentora de Cristo, cuya confianza ahuyentó todo temor, le condujo a la unión casi sensible con la divinidad. “Cuando celebraba el santo sacrificio de la misa, afirma el hermano Silvestre, se hubiera dicho… que contemplaba visiblemente a nuestro Señor y le hablaba…32 El hermano, refiriéndose a su fe ciega, refiere este sentimiento de la presencia de Dios, pero conviene que tengamos en cuenta que la fuerza de esta relación de amor y la total colaboración con la acción divina durante su vida, fueron las actitudes personales que le colmaron de satisfacción por haber cumplido su misión.
Conclusión
Ésta es la culminación de la vida del P. Champagnat, de la que acabo de trazar algunos rasgos para que entendamos que a pesar de su actividad desbordante supo tender hacia el único objetivo de dar a conocer el amor que Dios nos tiene. Y convencernos de que el único medio de conseguir nuestro crecimiento espiritual y gustar de la dicha verdadera es responder al amor de Dios con el nuestro. Dios le dotó de las aptitudes que necesitaba, primero para concebir la obra a la que el Señor le llamaba, y después para realizarla. Le faltaron muchas cosas para construir un camino brillante y glorioso; se contentó con realizarlo en medio de la oscuridad. Éste fue su destino, servirse de sus cualidades latentes, muchas por naturaleza, y abandonarse para lo demás en el auxilio de lo alto. En resumen, se unió íntimamente a Aquel de quien procede el ser y el “devenir.”
Cumplir lo que Dios le pedía hasta agotar sus posibilidades, acaso, ¿no es entregarse sin reservas a identificarse con Dios? Esto fue lo que realizó M. Champagnat: perfeccionar su propia naturaleza hasta conseguir su mayor desarrollo, cumpliendo así su “devenir” y colmando lo que más había ansiado y en lo que consiste la santidad a la que todos estamos llamados.
Traducción: H. Victorino de Arce. Madrid
Notas
1 “Ejercicios de perfección y virtudes cristianas.” Ed. francesa de 1852, en tres volúmenes, vol. 1, p. 434.
2 Ibíd. p.13.
3 Erich Fromm, Ihr werdet sein wie (“Seréis como dioses”), coll. rororo Reinbeck bei Hamburg, mayo , 1980.
4 “Ejercicios de perfección y virtudes cristianas” vol.1, p.2.
5 Louis Lavelle, “Los poderes del yo”, Flammarion, editor, 1948, p.68.
6 Op. cit. p. 20.
7 Ibíd. p. 13-14.
8 Ibíd. p. 93.
9 Ibíd. p. 93.
10 Ibíd. p.12.
11 ibid. p. 95.
12 Louis Lavelle, “El error de Narciso”, ed. B. Grasset, París, 1939, pp. 7-8.
13 Ibíd, p. 19.
14 Flp. 3,13-14
15 Op. cit. p. 32
16 P. Rodríguez, “Ejercicios de perfección…”, vol. 1, p.128-129.
17 “Avisos, lecciones y sentencias”, ed. 1868, p.236.
18 H. Bergson “La intuición filosófica”, conferencia pronunciada en el Congreso de filosofía de Bolonia, el 10 de abril de 1918 y reproducida en “El pensamiento y la inestabilidad, ensayos y conferencias”. Páginas l18-123
19 E. Mounier, “Tratado sobre el carácter”, ed. de Seuil, París, 1947, p. 184 y ss.
20 OME, doc. 164 (752), nº 56, p. 417.
21 Vida del B. M. Champagnat, edición del bicentenario.
22 Hermano Silvestre, ed. 1989, pág. 520.
23 Vida, ed. 1989, p. 520.
24 Vida, p. 407.
25 Vida, ed. 1989. p. 31.
26 Ibíd, p. 504.
27 Cartas del P. Champagnat, vol, 1, doc. 7, p. 40.
28 ibíd. Doc. 20, p. 64.
29 Ibíd. Doc. 194. p. 393.
30 O. M. E. Doc. 157 (339). p. 363.
31 Ibíd. Doc. 162 (701) p. 396.
32 H. Silvestre recuerda al P. Champagnat, pág. 276
Edición: Cuadernos maristas 14, pp. 89-109