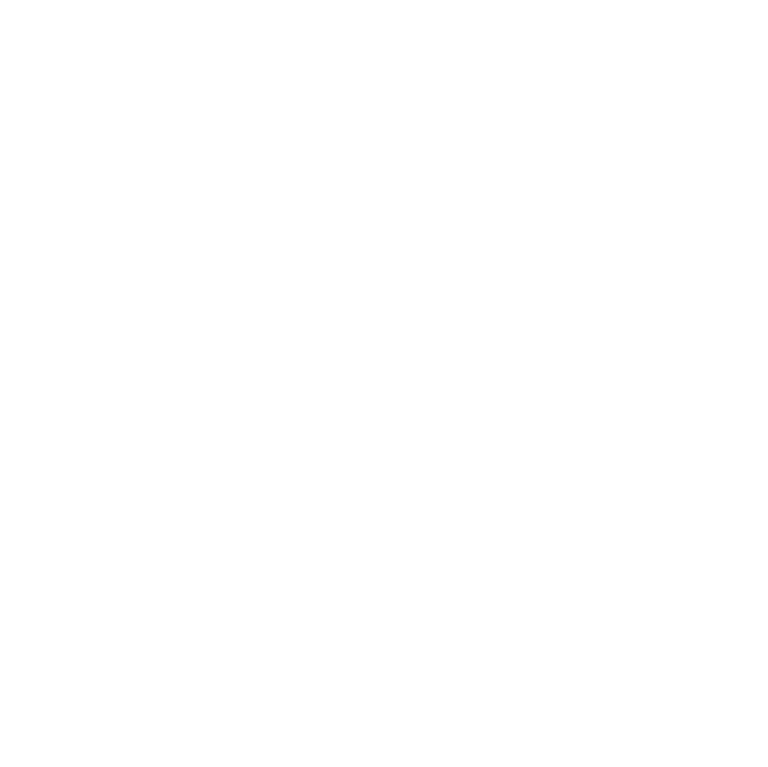Fiesta de San Marcelino – H. Seán D. Sammon, Superior general
07/06/2007
Érase una vez un señor de la guerra que arrasaba campos y tierras, llevando la desolación y la muerte por doquier. En cuanto se extendía la voz de que andaba cerca, los habitantes de los contornos se dispersaban para poner a salvo sus vidas.
Dejando tras de sí una estela de carnicería, el señor de la guerra se adentró en el último de los poblados, comentando satisfecho: ?Supongo que la aldea estará vacía, ¿no??.
Su lugarteniente titubeó unos instantes, pero luego respondió: ?No del todo, señor. Se han ido todos, menos un viejo monje que se niega a marchar de aquí?. El señor de la guerra montó en cólera y pidió que trajeran a aquel rebelde ante su presencia.
El monje, que como acabo de decir era ya un hombre entrado en años, fue arrastrado hasta la plaza del lugar. Al verle, el señor le gritó: ?¿Acaso no sabes quién soy yo? Yo soy el que puede atravesarte de parte a parte con una espada sin hacer un solo gesto?.
El monje, mirándole fijamente a los ojos, respondió mansamente pero sin vacilar: ?¿Y tú ya sabes quién soy yo? Yo soy el que puede dejar que me atravieses de parte a parte con la espada sin hacer un solo gesto?.
¿A qué viene una historia como ésta el día en que celebramos la fiesta de Marcelino Champagnat? ¿No está un poco fuera de contexto hablar de siniestros señores de la guerra y de muerte en las aldeas, cuando conmemoramos la figura de un hombre que hizo todo lo que estaba de su parte para construir la paz en el tiempo que le tocó vivir?
Os cuento esta historia porque algunos a veces corremos el peligro de parecernos más al señor de la guerra que al monje. Este relato encierra una lección sobre el carácter, la entraña, las cosas que son importantes en la vida. Vemos perfectamente que el monje viejo carecía por completo de todo lo que tuviera relación con poderes mundanos, recursos materiales o notoriedad. Pero lo cierto es que allí, en medio de la plaza, acabó siendo más fuerte que todos aquellos guerreros armados hasta los dientes que le rodeaban, porque poseía tres virtudes que le hacían distinto a los demás: sencillez, valentía e indiferencia espiritual. Hoy deberíamos preguntarnos si también nosotros poseemos esas virtudes, sobre todo la tercera, ya que es esencial para la tarea de la renovación.
Podemos responder a esa cuestión más fácilmente si nos imaginamos por un momento que el nombre del padre Champagnat estuviese en la lista de personas invitadas a esta celebración de hoy. Y si nos imaginamos además que al recibir la invitación, el fundador hubiese mirado su agenda y tras, haber comprobado que tenía el día disponible, hubiese confirmado su presencia prontamente, con bastante antelación sobre la fecha prevista. ¿Qué es lo que pensaría de nosotros doscientos años después de que él lanzara adelante este proyecto? Si estuviera entre nosotros en esta Eucaristía, y después compartiera el aperitivo, e hiciera una tranquila sobremesa en el almuerzo que luego tendremos, ¿qué impresión se llevaría consigo al regresar a casa?
¿Podría decir el fundador que había descubierto en cada uno de nosotros esas virtudes que se reflejaban tan claramente en el viejo monje del relato? O por el contrario, ¿tendría que admitir con tristeza que, si bien el grupo con el que había pasado el día estaba compuesto de hombres excelentes que se ocupaban con tesón de cuestiones importantes, también notaba una cierta falta de ese fuego y pasión por la Palabra de Dios que esperaba haber visto en ellos?
Dicho de manera sencilla, si Marcelino Champagnat pasara hoy el día con nosotros y luego se fuese a visitar las numerosas comunidades y obras que tenemos por el mundo, ¿se encontraría con el Instituto que había fundado en 1817, o le vendrían ganas de fundarlo de nuevo?
Hace ya unos cuantos años que estamos comprometidos en la tarea de la renovación. Es una labor a la que nos hemos aplicado con diligencia y con un admirable espíritu de disciplina y entrega. Pero, al igual que el señor de la guerra de esta historia, quizá nos hemos centrado tanto en promocionar nuestros propios métodos, planes e ideas sobre cómo hay que llevar a cabo este trabajo que a lo mejor nos hemos olvidado de tomar en cuenta lo que Dios podría tener en la mente. Algunos parecen creer que las herramientas de las ciencias sociales, la planificación corporativa, las palabras de este experto por aquí o de aquel otro por allá, o bien el material que nos han dado en un taller o un determinado retiro, bastarán para llevar a cabo una tarea que propiamente hemos de definir como una obra del corazón.
La verdadera renovación sólo es posible cuando hay de por medio una indiferencia espiritual. Y esa virtud se consigue pagando un precio, el precio del auténtico discernimiento. Pero antes dejemos esto bien claro: el discernimiento no es una tarea, o algo que haya de realizarse en una mañana, o en un día o en un fin de semana. Tampoco es un proceso. Se trata más bien de un estilo de vida en el que ha de haber sacrificio, ayuno y temor de Dios. Sin embargo, hasta que hayamos adquirido la virtud de la indiferencia espiritual, sentiremos que nos falta la confianza necesaria para asumir los riesgos que hay que afrontar a la hora de renovar la vida religiosa en los momentos actuales. Si al final tenemos que admitir que no hemos sido capaces de realizar este sueño, eso será señal de que la virtud de la indiferencia espiritual aún no está suficientemente aposentada en nuestras vidas.
El viejo monje de nuestro relato entendió en qué consistía la indiferencia espiritual. Él tenía esa virtud en abundancia. Si no, ¿cómo hubiera podido responder al señor de la guerra de la manera en que lo hizo? Marcelino Champagnat también comprendió su importancia. Bien sabemos que él se dedicó con todas sus fuerzas a la misión, más que a asegurar el éxito de su Instituto, siendo plenamente consciente de que nosotros no estamos llamados a tener éxito, sino a llevar una vida de fidelidad. Por eso puso libremente en las manos de María las preocupaciones que podría haber llevado en solitario, hasta considerar nuestra tarea de hacer viva la Palabra de Dios entre los niños y jóvenes pobres como verdadera obra de Ella.
Cuando evaluemos los esfuerzos que realizamos en nombre de la renovación del Instituto, con todos esos programas, libros y demás recursos, haremos bien en preguntarnos: ¿No estará Dios esperando de nosotros una respuesta bastante distinta? Es decir, ¿no estará Dios pidiéndonos que actuemos igual que el monje, para emular a Marcelino, para adherirnos solamente a lo que es más valioso en nuestro estilo de vida, a lo único esencial? A lo mejor se nos ocurre decir: ¡Qué poco realismo! Teniendo sólo eso ¿cómo vamos a poder vivir, funcionar y hacernos cargo de nuestras responsabilidades?
Pues ahí, justamente ahí, está el reto: armados con ese escaso avituallamiento no tendríamos otra elección que poner toda nuestra confianza en Dios, escuchar su Palabra, hacer nuestros sus caminos. Si lo hiciéramos de esa manera, podríamos llegar a ese estado de santa indiferencia que tanto nos hace falta en toda tarea de renovación. Podríamos incluso empezar a actuar como el viejo monje del relato. Si fuesen así las cosas, Marcelino se despediría de nosotros al final del día altamente satisfecho al ver que sus Pequeños Hermanos de María continuaban haciendo lo que él siempre había esperado de ellos, esto es, amar a Dios, sí, amar a Dios y darle a conocer y amar entre los niños y jóvenes pobres. Al fin y al cabo, ¿no consiste precisamente en eso la vida de un hermano?